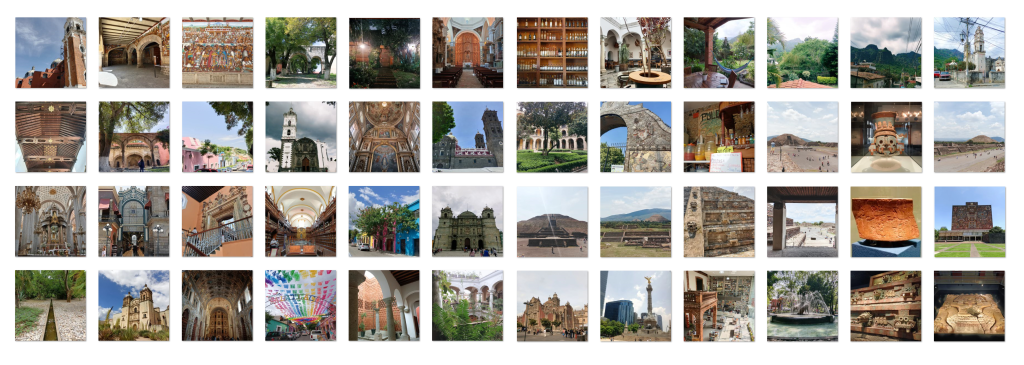Tras al menos seis años postergándolo por diversas razones (tiempo, dinero, Covid), en julio del año pasado por fin pude viajar a México, era algo pendiente, no por obligatorio si no porque México es el lugar en el que Víctor nació, donde pasó su vida hasta los 26 años. Es el espacio donde se construyó, donde habita su memoria, y por tanto, me resultaba muy atractivo conocer tanto los lugares como las personas de esa vida anterior a nuestro encuentro.
Los libros de viajes siempre me han atraído mucho, pero todavía no he podido reflexionar sobre qué hace bueno un relato de este tipo. Lo que dejo a continuación surge de unas pocas anotaciones y recuerdos
Tlaxcala, México, julio de 2022
A pasos cortos y sin prisa llegamos a la parroquia de San José, con su color de tierra y sus azulejos, el último temblor dañó los muros y la cúpula, y los trabajos de restauración avanzan lentos.
En el palacio de gobernación, un chico de ojos grandes nos explica los murales sobre la historia de Tlaxcala: cómo sus gentes, guiados por su dios, Camaxtli, y bajo el augurio de un águila sobrevolando un cerro, se establecieron en las tierras, guerrearon y prosperaron, fundando los cuatro señoríos, Tepeticpac, Ocotelulco, Tizatlán y Quiahuixtlán. Luego la historia siguió girando hasta Moctezuma y los hombres blancos, cuando todo cambió.
Cruzamos el zócalo y subimos por las viejas escaleras hasta el antiguo convento franciscano del siglo XVI, su iglesia es hoy catedral de la ciudad. En la capilla abierta, a los pies de la misma, los indígenas asistían a la misa entre los árboles, mientras dentro, bajo los artesonados y la viguería, blancos y criollos tomaban la comunión.
Descendemos las calles de colores, y en el museo vivo de artes y tradiciones populares me hablan de la elaboración del pulque, de máscaras de carnaval con cara de españoles, de distintos textiles, del baño de Temazcal y de la cocina tradicional de humo y sus utensilios.
Comemos, charlamos, volvemos sin prisa, mientras el viento nos persigue con nubes grises y violetas que nos alcanzan por la tarde, en otro lugar, en la iglesia de San Dionisio, del siglo XVII, donde el aire parece más fresco y el incienso invita a resguardarse en su interior. Corremos hacia el coche, y volvemos a casa.
Puebla, México, julio 2022
La ciudad parece seguir creciendo a estertores violentos, empujada por algún tipo de fiebre. Las carreteras se retuercen sobre si mismas, saltan y se hunden formando nudos, un revoltijo que quizá intente evitar algo. Para llegar a Angelópolis, nos desviamos por un barrio, suerte de pueblo humilde adosado a la ciudad, nacido por necesidad para que el otro lo hiciera.
Llegamos al Museo internacional del Barroco, edifico del arquitecto Toyo Ito, uno de esos contenedores culturales espectaculares y, en este caso, cuyos espacios se adaptan perfectamente a su función. La propuesta expuesta destaca por lo pedagógico, pero las obras originales son escasas y discretas. Apenas encontramos gente en la visita.
Nos movemos, el centro histórico parece haber querido jugar desde siempre a la gran ciudad. Hay un pasaje cubierto con tienditas en su interior, a la europea, pero es la mole de piedra de la catedral, construida entre el XVI y el XVII, lo que más destaca en el zócalo. El templo contrasta entre el exterior, bastante discreto y el lujoso interior. Su grandeza, de altura, de colores y riqueza en herrería, pinturas y tallas, me vuelven a traer a la cabeza los terremotos de la région. Resulta asombroso que la catedral siga aquí, indemne, sin heridas visibles. Saliendo por mediodía, llegamos a la biblioteca Palafoxiana, primera biblioteca pública de América, abierta en 1646 con el fondo bibliográfico del obispo Juan de Palafox y Mendoza.
Del patio entra una luz amarilla y tranquila, que saca brillos en la parte de azulejos del suelo, (aquí lo llaman Talavera). Ese suelo, desgastado por los muchos pasos de los lectores durante siglos, me atrae, invita a sentarse sobre él con la espalda apoyada en las estanterías, y observar el paso del tiempo.
Luego me llevan a comer al restaurante Reyna, un laberinto de espacios entre nuevo y antiguo. Pruebo guacamole con chapulines, chiles en nogada y vino de baja California.
Oaxaca, México, julio 2022
Llegamos de madrugada, en un autobús que bien hubiera podido ser un expresso, atravesaba las carreteras como si le hubieran crecido patas y cazara un ratón en la oscuridad. Contracturados, esperamos al amanecer en la estación y luego cruzamos la ciudad en busca de nuestro alojamiento, tirando de la pobre maleta coja, lo encontramos a medio tramo de unas grandes escaleras arboladas.
Pasamos allí cuatro días. He aquí unos recuerdos: las calles peatonales, allí las llaman caminadores, que corrían entre altos muros de piedra sin ventanas; el zócalo de la ciudad y la catedral verde, a cuya sombra me eché; la plaza donde nos sentamos bajo guirnaldas de colores de papel picado para ver una representación de la guelaguetza, chicos y chicas vestidos con ropas tradicionales bailando al son de distintas melodias de la région; un chocolate, el mejor chocolate caliente que nunca he tomado, en un café muy nuevo y muy limpio construido en un viejo patio techado; una visita al jardín etnobotánico; Santo Domingo, profusamente barroco hasta la admiración; el mercado de comida con tenderos ansiosos por llevarnos a sus mesas; los mercados de artesanías con cientos de objetos hechos a mano, con hombres y mujeres esperando cada uno en su rinconcito, algunos dormitando, otros bordando, otros atentos para saltar sobre los güeros; las calles llenas de casas pintadas de colores; el museo de los textiles donde estábamos solos; un paseo por el barrio de Jalatlaco al anochecer; unos vasitos o unos cóctels de mezcal por las noches; cenas en un restaurante con jazz en vivo; una panadería deliciosa que solo vendía cinco o seis especialidades, pero todas exquisitas; esa azotea vieja y renovada donde parecía que iba a llover y los colibrís visitaban las plantas; el café en un claustro donde escribí un poquito después de mucho tiempo sin hacerlo.
Tepoztlán, México, julio de 2022
Llegamos a Tepoztlán en autobús, la carretera/calle/explanada donde se detuvo el vehículo estaba en obras. Frenó de pronto como si hubiera podido no hacerlo. De pronto estábamos allí, sin la transición de un andén o de una terminal, allí: rojo, verde, y nada a la vista, ningún edificio grande, ni siquiera la torre de una iglesia, estábamos en el límite del pueblo y debíamos escalar una colina desde la cual se desparraman las casas hacia la parte baja donde están los comercios y el movimiento de los turistas.
Alquilamos una casa que en otro lugar no podríamos habernos permitido, una casa para descansar, con jardín, hamacas y piscina. Durante esos tres días, la casa fue La casa, y el exterior: el mercado donde comimos, de aspecto provisional en comparación con el de Oaxaca, como si se hubieran plantado las tiendas aquella misma mañana y sus gentes hubieran ocupado el espacio a prisas y codazos; la iglesia con su arcada decorada de semillas; los puestos de artesanías, estos sí temporales; la calle principal que corría hacia el imponente cerro con multitud de locales y puestos que ofrecían alcohol, recuerdos, alcohol, comida, alcohol y más alcohol con chile; e incluso el ascenso abortado a la mitad del recorrido por un capricho administrativo; todo me pareció secundario en comparación a La casa.
Probé el viscoso pulque (bebida fermentada de maguey) no de mi gusto; y nos emborrachamos con mezcal de Oaxaca (destilado de maguey). Con la resaca del día siguiente, añoré el pan europeo, hábitos del estómago y del paladar, supongo.
Hubo tormenta y sol, los vecinos se quejaron por escuchar nuestras risas antes de la medianoche, como si su queja fuera la advertencia a un escándalo que nunca sucedió, me herí los pies sin dolor, un amigo tocó el ukelele y cantó, contamos muchas historias y nos reímos.
El taxi nunca vino a recogernos, así que nos metimos en el caos de obras de la entrada de Tepoztlán, tirando de la maleta coja hasta otro bus que paró ante nosotros como si lo hubiera hecho por casualidad.
Teotihuacán, México, julio de 2022
No se sabe quiénes alzaron las pirámides, por qué desaparecieron. Se estima su construcción entre los siglos I y VII, y se cree que llegaron a habitarla 200.000 almas. Desde la avenida de los muertos, mi impresión de descubrimiento, de incomprensión, debió ser similar a la de quienes un día tropezaron con estas piedras muchos años después de su abandono, entre árboles, con edificios enteros enterrados en tierra y vegetación hasta no ser más que colinas corrientes, pero con huesos tallados en piedra; aún así, no me sentí abrumado ni por el peso de la historia ni por otras de esas otras cosas grandilocuentes. Mi sensación fue la de quién entra en lugar sagrado.
La pirámide del Sol, la más grande e imponente, hoy se asocia al Dios de la lluvia, Tlaloc, por el descubrimiento de canales excavados y de una gruta sagrada bajo la construcción.
La pirámide de la Luna oculta la montaña tras ella conforme uno se acerca, es una declaración de un poder imponiéndose a otro, pero resulta difícil saber si lo impulsó el orgullo constructor de los habitantes o si pretendieron demostrar el dominio de un Dios.
La pirámide de Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, se encuentra más lejos, pertenece a un periodo anterior, es más pequeña y al mismo tiempo más impresionante, con las cabezas vigilando a quienes se acercan. Para ampliarla construyeron encima de ella, a la manera habitual de hacerlo, es decir, enterrándola en capas superpuestas.
La calzada de los muertos, y los tortuosos vestigios de escaleras y edificios impresionan por la meticulosa y larga labor de muchos años de arqueología, a destacar (para mí) los restos de pinturas en algunos lugares, colores con 2000 años de antigüedad.
El museo tenía algo de refugio abandonado, aunque los vestigios guardados en él daban vida a esa cultura desconocida.
Antes de irnos, a los pies de la pirámide de Quetzalcoatl, hablamos con un viejo vendedor de obsidiana, con las manos agrietadas por el trabajo de la piedra. Compré un anillo y una pulsera que antes de dármelos guardó en su puño y apretó contra mi pecho, pronunciando unas frases en náhuatl que yo repetí.
México D.F., México, julio de 2022
Aunque pasamos por México DF en varias ocasiones de camino a otros lugares, fue al final del viaje cuando por fin le dedicamos una semana. Hortensia y Ana nos hospedaron en su casa, un oasis tranquilo en Taxqueña, y nos incluyeron en sus jueves botaneros, que llevan celebrando con amigos desde hace 50 años. También Maai nos invitó a su casa en Iztapalapa y Julia en Coyoacán. Hubo muchos restaurantes, muchos paseos, muchas conversaciones.
De entre todos los museos, el arqueológico fue el que me impresionó más, y vino a culminar el interés por la arqueología que todo el viaje fue despertando en mí. También fuimos a la UNAM con Dirce porque ese lugar puebla las historias de Víctor desde que lo conozco y quería recorrerlo. Dimos muchos paseos para ver los murales de Rivera y de otros artistas, también entramos en muchas iglesias, centros culturales, librerías, y edificios de todo tipo. Nos recostamos a descansar en Chapultepec, y tomamos chocolate caliente en El Moro.
Hubo muchas otras personas que conocí y con las que charlamos compartiendo café, platillos de todo tipo, o mezcal. También llovió de manera torrencial, como jamás había visto, como si se deshicieran los cielos y pareciera que nunca iba a dejar de llover. Así entendí la importancia del dios Tlaloc.
Aunque a ratos todo el viaje pareció una maratón, y mi salud no estaba en su mejor momento, disfruté de todas las etapas, incluso de los largos trayectos en autobús. Lo mejor fueron las personas que fui conociendo, porque el viaje, además del placer de descubrir lugares de gran interés, y de probar la comidas, tenía ese primer objetivo: darle entidad al mundo de Víctor, los espacios y las personas que han sido y son queridos para él.